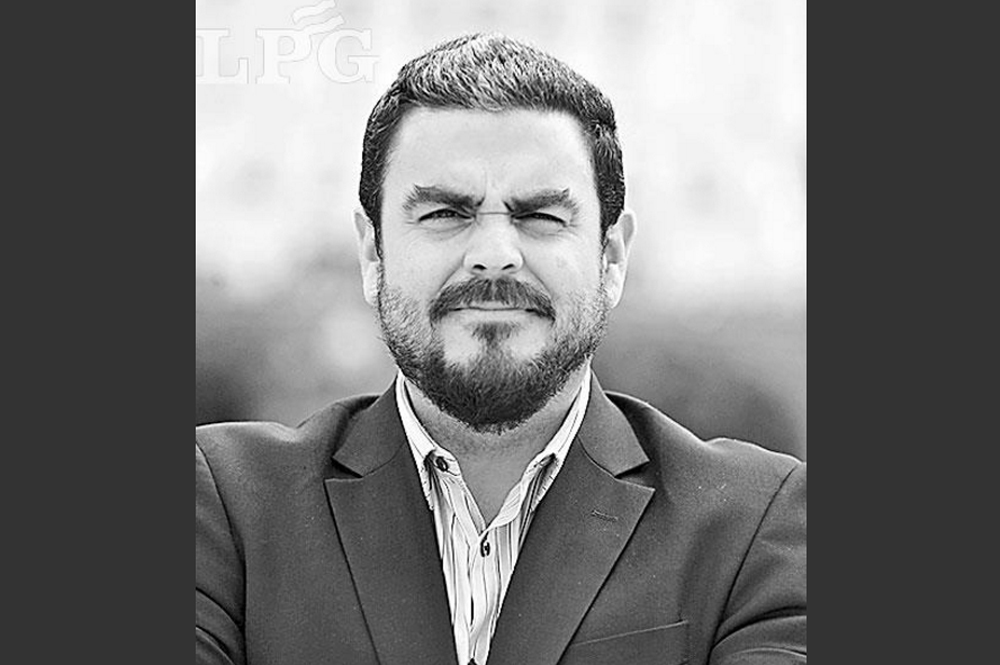OPINIÓN (Desde allá) Estados Unidos Héctor Silva Ávalos Investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos de American University en Washington, D. C.
No, ya no.
Mañana El Salvador conmemora el vigésimo quinto aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil que formalmente duró de 1979 a 1992. Fue aquel un evento fundacional, el suceso más importante de nuestra historia en el último siglo. Claro que hubo, entonces, mucho que celebrar. Y por supuesto que sigue habiendo hoy motivos para conmemorar.
Lo que no podemos seguir haciendo es dándonos golpes en la espalda, fumando inexistentes pipas de la paz y seguir entendiendo aquel evento como una foto inmóvil: los acuerdos, que debemos en esencia a quienes los negociaron y firmaron, dieron a la nación una nueva piedra fundacional basada en el ejercicio previo del cese al fuego.
Lo que no nos dieron los acuerdos, y es que ellos solos no podían dárnoslo, fue la ciudadanía que necesitábamos para afrontar el futuro, sobre todo los intentos de las viejas y nuevas élites de apropiarse de esas instituciones para seguir administrando sus intereses e impunidades.
Antes que otra cosa, los Acuerdos de Paz fueron importantes porque lograron que los salvadoreños dejáramos de matarnos en el marco del conflicto entre las dos fuerzas beligerantes que pelearon la guerra de los ochenta.
Lograr eso, según nos han contado en público y privado los protagonistas de aquello, fue muy difícil.
A Alfredo Cristiani hay que reconocerle el liderazgo para, a pesar de los intereses inherentes a las élites que lo parieron, jugarse el tipo por dominar a las fuerzas del oscurantismo nacional que quisieron oponerse a aquel acuerdo.
Y al FMLN, la astucia histórica de entender, a tiempo, sus límites como fuerza militar y jugarse el tipo para reemplazar el poder que les daba la destrucción por otro poder, uno legítimo, nacido del ejercicio de la democracia.
Otra cosa es que, en el camino, la mayoría de aquellos firmantes, sobre todo quienes terminaron en el poder político que les otorgaron las urnas hayan terminado priorizando su propia sobrevivencia política al interés del común.
Otra cosa es que, en afán de proteger los feudos que les dio la representatividad, hayan descuidado aquellas instituciones, como la Policía, la defensoría de los derechos humanos, el sistema de justicia o la contraloría de la República, que había acordado crear o reformar; que las hayan descuidado al punto de convertirlas en nidos de criminales o en cascarones inútiles.
La bipolaridad que parió los acuerdos, que en cierto modo los permitió, secuestró también la ciudadanía que El Salvador necesitaba para no permitir que las élites políticas siguieran enquistadas en esa bipolaridad antagónica que aún les da vida.
Uno de los principales defectos de aquella negociación, no de sus acuerdos, es que pretendió que el futuro viviese sin memoria; esa negociación parió una falacia: mejor no recordar. En el afán de olvidar, El Salvador debilitó la promesa de algo mejor que la mayoría acuñamos el 16 de enero de 1992.
Porque no es posible construir algo mejor si olvidamos la injusticia, la impunidad, la corrupción y el clientelismo que siguen agotando –por mérito de unos y otros– a nuestras instituciones. Porque no es posible construir algo mejor desde los mismos vicios del ocultamiento y la marginación. Porque no se puede limpiar la cloaca que dejó la guerra sin bajar hasta su más apestosa profundidad para limpiarla.
Y porque no es posible siquiera pensar en exiliar a la violencia cuando, a pesar de aquella negociación, esta siguió siendo la principal moneda de cambio cotidiana.
Dice Víctor Manuel, el cantautor asturiano: “Puedo vivir sin héroes que me salven/ sin perros que me ladren/ con poco más que nada y algunos litros de aire/ pero no puedo vivir sin memoria…”
El Salvador no puede vivir sin memoria, ya no solo de los desmanes de la guerra y de sus “partes”, sino de los desmanes que esas partes, reconvertidas en poder político, siguieron protagonizando, ya no gracias a las balas, sino a otras armas a su alcance, como la corrupción y la apropiación indebida del Estado y del bien público.
Mientras no haya una ciudadanía nueva, saludable, que honre la letra y la intención de los acuerdos, sobre todo su intención, no podemos seguir dándonos palmadas.